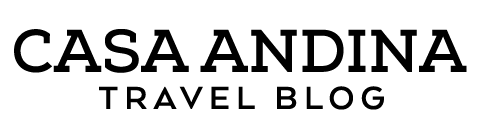Lunes. Shambar. Hay versiones desde Cajamarca hasta Lima pero es una obligación en Trujillo y en todo el departamento de La Libertad. El fondo y la sustancia son de marcado carácter montañoso. El ritual, totalmente trujillano. De eso hablan los ingredientes de la receta. Trigo. Frejol. Garbanzo. Haba. Casi tantos carbohidratos como proteínas. Carne de chancho. Pellejo. Jamón serrano. Costilla ahumada. A veces lleva pollo. A veces lleva res. Todo guisado hasta que se sienta que son uno en la cuchara. La sabiduría popular ha querido que se sirva con salsa criolla. Así, el caldo denso, serio y leguminoso se relaja con ají y tiras de cebolla de cristal. Termina un poco de hierba buena, buena sobre todo porque alegra el estómago.
El origen del shambar es humilde y tiene que ver con el recurseo cotidiano, pero también con los ciclos del trabajo: después de la resaca se juntaba, sobre un potente aderezo, lo que había quedado de las ollas de las fiestas del domingo. Plato único de lunes, su carga calórica hacía la magia necesaria para iniciar una semana de mucho esfuerzo, en tiempos en los que el esfuerzo era sobre todo físico.
Siempre fue un plato de campesinos, pero alguien debe haberlo probado y reclamado para las clases altas. No sorprende que así fuera. Su rotunda complejidad, la forma en la que los sabores se desarrollan uno tras otro y el tiempo que requiere su apropiado disfrute, lo hacen excelente para una tarde ociosa. Todavía se sirve en el Club Central de Trujillo, último bastión aristocrático de una ciudad que se enorgullece de su colonial estirpe.
Historia curiosa la de este plato: su virtud es su condena. Es sabroso y contundente, pero por lo mismo, pesado para el comensal que tiene prisa, que se lo piensa dos veces antes de someterse a su embrujo. Por lo pronto centenas de entusiastas se resisten a ver morir, un bocado por su profundidad, otro por su contundencia y un tercero por su belleza.